|
Entre la pobreza y la desigualdad
Suyapa Martínez, Ana María Ferrera, José Filadelfo Martínez
Equipo del Centro de Estudios de la Mujer - Honduras (CEM-H), Equipo del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC)
Pese a los proclamados esfuerzos de los sucesivos gobiernos democráticos la realidad presenta un marcado divorcio entre objetivos y logros. Las inequidades se mantienen aunque el Estado ha intentado reiteradamente atacar el fenómeno de la inequidad social que afecta a la población, en especial a las mujeres. Los proyectos asistencialistas fracasan uno tras otro, aumentando la incertidumbre y la inseguridad de las y los ciudadanos.
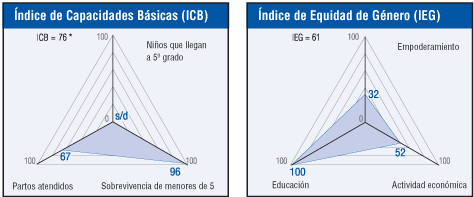
|
El
pueblo hondureño está viviendo uno de los momentos más contradictorios de la
paradoja de la democracia. Transcurridos 25 años de gobiernos libremente
electos por la voluntad popular, los viejos problemas de la pobreza y la exclusión
social siguen sin resolverse. El mejoramiento del marco legal no ha contribuido
a incrementar la participación ciudadana y a consolidar los derechos de las
mujeres en los procesos electorales. Por el contrario, pequeños grupos de poder
mantienen secuestrado el aparato de gobierno, mientras las estructuras
partidarias perviven bajo una estructura verticalista y autoritaria cerrando
cualquier acceso de las mujeres pobres a los cargos de elección popular y de
poder del país. Si bien hay 31 diputadas en un total de 128 legisladores, éstas
no representan a las mujeres pobres, sino más bien el pensamiento
fundamentalista del sector católico Opus Dei, y con su accionar obstruyen todo
avance que en materia de derechos humanos de las mujeres se pudo haber logrado
en el último cuarto de siglo.
Una creciente corrupción que ocasiona pérdidas estimadas en USD 500 millones
al año, la frágil institucionalidad y el clientelismo de las organizaciones
partidarias y sindicales en el gobierno son, entre otras, las causas de la
ineficiencia del aparato estatal. En vez de mejorar las situaciones de corrupción
se aprueban leyes como la Ley contra el Tráfico Gris, que no hace otra cosa que
generar más de USD 69 millones anuales de pérdidas a la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL) con la objetiva intención de provocar su quiebre,
aun cuando es la empresa pública de mayor rentabilidad para el Estado. La otra
cara de este fenómeno es la inacción respecto a los más de 20 casos de
corrupción en manos del Ministerio Público que involucran a presidentes,
ministros y otras personas de mucho poder económico en el país.
Pese a las millonarias inversiones realizadas por la Estrategia para la Reducción
de la Pobreza (ERP), las cifras tanto oficiales como no oficiales hacen evidente
la deuda social que el Estado tiene con la mayoría de su población. Según el
Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), se han gastado unos USD 3.850 millones
en programas y proyectos de la ERP en el período 2000-2006, mientras que el
porcentaje de pobres sólo se redujo 4%.
Presupuestos que discriminan a las mujeres
Entre las razones de estos resultados, resaltan la mencionada ineficiencia del
aparato gubernamental, la dispersión de la inversión pública y la falta de
una estrategia consensuada y con visión de país. En el caso de las mujeres, en
un mapeo realizado por el CEM-H se pudo observar que únicamente 14% de los
recursos de la ERP que llegaron a las alcaldías estaban asignados a ellas. Por
tal razón estas intervenciones nunca lograrán transformar las relaciones
desiguales de poder entre varones y mujeres ni lograr cambios estratégicos en
las relaciones de género en el país, así como tampoco las mujeres saldrán de
la pobreza ni de la violencia en la que el Estado las ha sumido.
Según el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
correspondiente a 2007, las jefaturas femeninas representan 25,6% de los hogares
pobres (Sistema de Naciones Unidas en Honduras, 2007). El gobierno de Manuel
Zelaya Rosales ha realizado intentos de reformular la ERP, pero en el nuevo
documento las mujeres continúan apareciendo como poblaciones vulnerables, lo
que permite afirmar que desde ningún punto de vista la transversalidad de género
ha sido relevante para las actuales autoridades.
Con este panorama no es aventurado establecer que resulta poco probable que el
país pueda cumplir con las metas de la ERP y los ocho ODM establecidos para
2015.
Un aparato pesado e ineficiente
Frente a los graves problemas de seguridad ciudadana y jurídica, el tema de la
seguridad social no aparece entre las preocupaciones fundamentales de la mayoría
de las y los ciudadanos, acostumbrados ya a vivir al margen de derechos
universalmente aceptados.
La huelga de 1954 en los campos bananeros de la costa atlántica
del país sentó las bases del actual sistema de seguridad social. Cinco años
después se aprobó el Código de Trabajo vigente y se creó el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Según la Ley del Seguro Social es obligatoria la afiliación al IHSS “de los
trabajadores particulares que prestan sus servicios a una persona natural o jurídica;
los trabajadores públicos; los de las entidades autónomas y semiautónomas y
los de las entidades descentralizadas del Estado”.
Asimismo, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer aprobada en 2000
plantea en el Artículo 50 la protección de la seguridad social para las
mujeres que se desempeñan en el servicio doméstico. Sin embargo, son escasos
los casos de cumplimiento de la ley.
El IHSS cubre los servicios de enfermedad, accidente no profesional y
maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vejez e invalidez,
muerte, subsidios de familia, viudez y orfandad, paro forzoso por causas legales
o desocupación comprobadas y servicios sociales.
El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUMPEMP) fue creado en 1971, el Instituto de
Previsión Militar (IPM) en 1972, el Instituto Nacional de Previsión del
Magisterio (INPREMA) en 1980, el Instituto de Previsión Social del Periodista
(IPSP) en 1985 y el Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (INPREUNAH) en 1989.
Formalmente el Estado incluye la seguridad social como derecho. En la Constitución
de 1982 el Artículo 142 establece que “toda persona tiene derecho a la
seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para
trabajar u obtener trabajo retribuido” y el Artículo 143 obliga al Estado,
los patronos y los trabajadores a “contribuir al financiamiento, mejoramiento
y expansión del seguro social” (Rojas Caron, 2001).
En este marco funciona el sector salud constituido por la Secretaría de Salud,
el IHSS y el subsector privado, sin coordinación y enlaces funcionales entre
ellos, a pesar de los compromisos por alinear y armonizar las acciones del
gobierno y de la cooperación internacional. Los sucesivos gobiernos han
mantenido con el IHSS una creciente deuda respecto a sus obligaciones como
patrono y Estado y de las cuotas retenidas a las y los empleados públicos.
La dirección del IHSS es compartida por el gobierno, la empresa privada y las
centrales obreras. Transcurrido medio siglo de existencia del IHSS su cobertura
es deficiente. De 5.507.697 personas en edad de trabajar solamente 580.000 están
aseguradas en forma directa por el IHSS y 843.900 son beneficiarias ubicadas en
las ciudades más importantes del país (INE, 2006).
Aunque ha habido esfuerzos por mejorar su eficiencia, sobre todo a partir de
2001, cuando se incrementó el porcentaje de patronos y obreros, la calidad de
los servicios prestados sigue siendo mala, una solicitud de cita médica puede
llegar a atenderse entre dos y tres meses después, una larga lista de espera
atormenta a los beneficiarios que requieren de una intervención quirúrgica y
la respuesta más frecuente en las farmacias del Instituto es “no hay
medicamentos”.
Los afiliados al INJUPEMP son los empleados del Poder Ejecutivo con contrato
indefinido de trabajo. Los beneficios que cubre son de jubilación, pensión por
invalidez, transferencia de beneficios, muerte en servicio activo, retiro del
sistema, traslado de valores actuariales y además servicio de préstamos
hipotecarios y personales. Hasta septiembre de 2002 la población afiliada era
de 109.205 personas, de las que 54.654 eran cotizantes activas y 2.190 jubiladas
y pensionadas. Del total de cotizantes a esa fecha, 50,4% eran mujeres y 49,6%
hombres (Martínez, 2003).
El INPREMA protege una población aproximada de 50.000 maestros de educación
primaria y secundaria. El INPREUNAH protege a unos 4.500 trabajadores
universitarios en todo el país.
Además de la mala calidad de los servicios y la baja cobertura, el sistema de
pensiones enfrenta serias amenazas. Según el periódico El Heraldo, en
2005 los institutos de previsión públicos arrastraban más de USD 200 millones
de déficit operativo acumulado (López García, 2005). Si bien en la actualidad
estas instituciones tienen fondos para pagar los beneficios a sus asegurados, en
el mediano y largo plazo la situación podría ser bastante crítica.
El creciente descontento de la población en general y en particular de los
usuarios directos del sistema de seguridad nacional ha permitido un
relanzamiento de los planes de privatización, sobre todo de los fondos de
pensiones.
Seguridad ciudadana para las mujeres: una utopía
Entre 2003 y julio de 2007 ocurrieron 673 femicidios aún impunes.
Pese a que en 2006 se aprobó en el Presupuesto General de la República una
partida de USD 894 mil para la creación de unidades especiales de investigación
de las muertes violentas de mujeres, el gobierno todavía no logra identificar
los fondos para entregarlos al Ministerio Público. Los casos de violencia doméstica
siguen en incremento, más de 12.000 en 2006, y continúa demorada la creación
(ordenada por la ley contra la violencia doméstica de 1997) de juzgados
especializados en dos ciudades importantes. Un dato relevante es que más de 12%
de los crímenes contra mujeres son ejecutados por sus parejas con el agravante
de que las agredidas ya habían presentado la denuncia previa, sin que el Estado
les diera la protección requerida por la ley. El Comité de Derechos Humanos,
en la presentación de los informes oficial y alternativo sobre el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en noviembre de 2006, recomendó
al gobierno “tomar las medidas adecuadas para combatir al violencia doméstica
y asegurar que se juzgue a los responsables”. Además, “invita al Estado
parte a educar a la población en su conjunto sobre la necesidad de respetar los
derechos y la dignidad de las mujeres, en aras de cambiar los patrones
culturales”.
Sin embargo, la realidad dista del respeto y la aplicación de estas
recomendaciones. Los grupos fundamentalistas unidos a las fuerzas del gobierno
se han opuesto a la implementación de las guías de educación sexual y de
equidad de género en los centros educativos, exhibiendo desinterés ante el
incremento de los casos de VIH/sida, que en 46,25% afectan a mujeres. Únicamente
52% de las personas que viven con VIH/sida tienen acceso a los medicamentos
antirretrovirales (Sistema de Naciones Unidas en Honduras, 2007).
Sumado a todo esto, todavía no se ha ratificado el protocolo facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), fundamental para que las organizaciones de mujeres y las
afectadas puedan presentar las denuncias internacionales correspondientes. No
obstante las presiones del movimiento organizado de mujeres, el gobierno continúa
teniendo engavetado el documento de protocolo, lo que demuestra la escasa
voluntad política de las autoridades por el avance en la reducción de la
brecha de discriminación entre hombres y mujeres.
La Red Solidaria y el sueño prohibido de las mayorías
La mayoría de los y las ciudadanas están excluidas de la seguridad social. El
Programa de la Red Solidaria creado por el gobierno del presidente Manuel Zelaya
trata de ordenar “el conjunto de acciones para acceder a mecanismos de
protección social para las familias en condiciones de pobreza y pobreza
extrema”.
En el período 2006-2010 la Red Solidaria atenderá prioritariamente 252.484
hogares en condiciones de pobreza extrema de todo el país. Para cubrir esta
demanda el gobierno ha incrementado el presupuesto para los próximos tres años
en USD 198 millones aproximadamente. Los programas de compensación como el
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Programa de Asignación
familiar (PRAF) que administra el bono familiar condicionado,
el Bolsón Escolar y el bono de la tercera edad pasan a formar parte del paquete
de la Red Solidaria dirigida por la ‘primera dama’ del país. La Secretaría
de Educación se encarga de entregar a los estudiantes de secundaria de los
institutos públicos un bono estudiantil anual de USD 21 y también entrega una
merienda escolar, así como un paquete básico para atender las enfermedades más
comunes. La Secretaría de Agricultura y Ganadería entrega el llamado bono
tecnológico, consistente en un quintal de urea, uno de abono y una ración de
semillas de maíz o frijoles. El Programa Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible (PRONADERS) contempla programas de crédito, mejoramiento de caminos
y sistema de riego para estimular la producción agrícola.
En la práctica, la propuesta de la Red Solidaria sustituye a la ERP como política.
Para su implementación el gobierno está desconociendo los mecanismos de
consulta que la ERP establece y se maneja con un gran sesgo político-sectario.
Los recursos que ésta demanda son muy altos con relación a la capacidad del
gobierno, y tendrán que salir de la condonación de la deuda o de nuevos préstamos
con las instituciones financieras. En conclusión, Red Solidaria es un paquete
asistencialista que endeuda al país y que condena a los pobres a huir al
exterior o a vivir con la mano extendida.
Referencias
INE (Instituto Nacional de Estadística) (2006).
Trigésima Segunda Encuesta Permanente de Hogares. Tegucigalpa: Secretaría
del Despacho de la Presidencia, p. 52.
López García, E. (2005). El Heraldo,
25 de junio.
Martínez, Y. (2003). Pobreza, seguridad social y desarrollo humano en Honduras.
Tegucigalpa: PNUD.
Rojas Caron, L. (2001) La Constitución
hondureña, brevemente analizada. Tegucigalpa: Litografía López, p.
200-201.
Sistema de Naciones Unidas en Honduras (2007). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Honduras 2007. Segundo Informe de
País.
<www.undp.un.hn/ODM-Honduras-2007/Informe2007.swf>
Notas:
Uno de los componentes del ICB fue imputado en función de información de países
de nivel similar.
Entrevista con Silvia Ayala, diputada
al Congreso Nacional de Honduras.
Tasa de cambio calculada: USD 1 = HNL 19.
FOSDEH, <www.fosdeh.net/archivos/erp_act_2006_anexos.pdf>.
Estudio realizado por el CEM-H.
Decreto No. 140 de 1959.
Base de datos del Centro de
Documentación del CEM-H y la Dirección General de Investigación Criminal.
Decreto Ejecutivo PCM 33-2006.
Para mejorar indicadores de talla y peso en menores de cinco años y asegurar la
asistencia a la escuela prebásica y básica, el bono es de USD 113
aproximadamente.
|