|
La agenda del ciclo social : "impasses" y desafíos
Atila Roque; Sonia Correa
IBASE; CEDEC; FASE; INESC; SOS-CORPO
La gravedad de la situación social brasileña se explica más por el altísimo índice de desigualdad en la distribución del ingreso entre los diferentes segmentos de la población que por la ausencia estructural de recursos económicos
Al retomar el análisis de la situación brasileña
en esta tercera edición del informe internacional del Observatorio de la
Ciudadanía no cabe repetir datos tratados extensamente en ediciones
anteriores. Se trata, sobre todo, de esclarecer aspectos relativos a las dinámicas
de exclusión social y verificar en qué medida los compromisos asumidos en el
Ciclo Social de Conferencias de las Naciones Unidas están siendo adecuadamente
traducidos en las políticas públicas brasileñas.
La perspectiva de la radicalización democrática
enfrenta, en el contexto brasileño, el desafío de superar un brutal patrón de
desigualdad social. Esta fue una de las principales conclusiones del seminario
organizado por la iniciativa del Observatorio de la Ciudadanía en
Brasil, con la participación de representantes de ONGs, movimientos sociales,
universidad y gobierno. La calificación de la lucha contra la exclusión social
en Brasil exige, inicialmente, que reconozcamos que Brasil no es un país pobre.
Análisis comparativos (Paes y Barros, R. y Mendonca, R., 1997) demuestran que más
del 75% de la población mundial vive en países con un ingreso per capita
inferior al de Brasil. Más allá de esto, el país alcanzó un nivel de ingreso
per capita media que permitiría la implementación de políticas
redistributivas sin mayores costos en términos de crecimiento económico. O
sea, están disponibles los recursos para erradicar la pobreza absoluta en el país.
Por lo tanto, es en el campo de la política donde el problema se sitúa:
estrategia y voluntad.
Política de Estabilización y Combate a
la Pobreza
El argumento central utilizado por los defensores
de la política de ajuste y de estabilización económica –en los términos en
que viene siendo aplicada en Brasil desde la implantación del llamado Plan
Real- es que sus efectos redistributivos ya serían per se una eficaz
"política social", en función de la eliminación del llamado
"impuesto inflacionario" que pesaba sobre el ingreso de los segmentos
más pobres.
Conh (1997) analiza cómo esta argumentación vacía
el debate en cuanto a la construcción de un nuevo "pacto de solidaridad
social" que, efectivamente, permita la formulación de políticas económicas
y sociales redistributivas. Esta opción también implica limitaciones en el
plan de asignación de recursos para las políticas sociales en el ámbito del
presupuesto fiscal, pues lleva a la adopción de "expedientes", como
la creación de nuevos impuestos y de mecanismos de recaudación financiera, que
permitan una utilización más flexible por parte del Ejecutivo La
sustentabilidad de las políticas sociales queda así apoyada sobre una base de
recursos inestable y/o provisoria, sujeta a las vicisitudes de la política económica.
Esta misma lógica explica la indefinición
respecto a una política nacional de ingreso mínimo. Desde 1991, está en trámite
en el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido y, en ausencia de una
política global, estados y municipios han desarrollado sus propias iniciativas.
Actualmente existen más de 80 proyectos de ingreso mínimo en el país, de los
cuales apenas cuatro están siendo efectivamente implementados.
Programas de Ingreso Mínimo
Las modalidades de los programas de ingreso mínima
varían de un país a otro.
Hay, no obstante, algunos trazos comunes a todos
ellos:
1) ser universal, destinándose a todos los que
se encuentran en situación de necesidad, consecuente de la insuficiencia de
ingreso;
2) ser un derecho subjetivo, esto es, atribuido según una demanda hecha por el
propio interesado;
3) ser un derecho condicional, pues implica el respeto a ciertas prerrogativas
y, en algunos casos, contrapartidas, como la disponibilidad para ejercer un
trabajo;
4) ser un derecho subsidiario, es decir tener su valor ajustado por el monto de
las demás prestaciones sociales y por el ingreso, sea individual o familiar.
En Brasil, existen diversos programas
implementados, siendo la mayoría de carácter experimental. Podemos destacar
entre estos, los programas de los municipios de Campinas, Vitória y Belo
Horizonte, que poseen algunas características en común: apuntan a atender
prioritariamente familias con hijos hasta 14 años para que estos frecuenten más
asiduamente la escuela; exigen un tiempo mínimo de residencia en el municipio
para que las familias reciban el beneficio; estipulan un monto mínimo para el
ingreso familiar per capita, generalmente en torno de R$ 40,00. El Distrito
Federal es el único estado que posee un programa de carácter permanente que
atiende, actualmente, cerca de 25.000 familias.
En el plano federal, dos proyectos de ley se
tramitan en el Congreso Nacional apuntando a garantizar una ingreso mínima a
las familias carenciadas, vinculando el pago del beneficio a la presencia de sus
hijos o dependientes hasta 14 años en la escuela pública. Ambos procuran
vincular la garantía de ingreso mínima al estudio de los niños de familias
carentes y establecen la participación conjunta de los tres niveles de gobierno
en el financiamiento de la transferencia de ingreso.
Fuente: Helena Lavinas, IPEA
Sobre todo –sin negar enteramente los
beneficios de la estabilización económica- es preciso relativizar el impacto
del Plan Real en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Los datos
analizados por el IPEA (Paes y Barros, R. y Mendonca, R. 1997) indican que los
índices de desigualdad en Brasil (medidos por el coeficiente de Gini)
alcanzaron picos extremos en los años ’94 y ’95, durante la etapa inicial
de implementación del Real. Así, aunque en el período 1996-1997 los índices
de pobreza sean menores que los observados en 1994, continúan superiores a los
índices recogidos en 1993. Se registra una evolución similar en el caso de los
indicadores relativos a la distribución del ingreso.
GRAFICO: Evolución temporal del Coeficiente
de Gini
Brasil Metropolitano
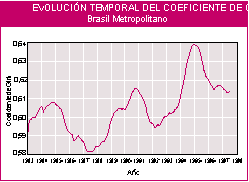
Fuente: Construido sobre la base de
informaciones de la Pesquisa Mensual de Empleo (PME) de junio de 1982 a junio de
1997.
Nota: La distribución utilizada fue la de
individuos según el ingreso familiar de todos los trabajadores per capita.
Nota: Gráfico elaborado por el IPEA, 1997.
Breve perfil de la desigualdad
La desigualdad de ingreso en Brasil es una de las mayores del mundo: el
ingreso medio del 10% de los más ricos es cerca de 30 veces mayor que la del
40% de los más pobres;
No es la presencia de los más pobres que hace del Brasil un país desigual,
pero sí el elevadísimo ingreso medio de los más ricos: la desigualdad que
se verifica en el 80% de la población que no son muy ricos es equivalente a
la observada en otros países, como los EUA;
La desigualdad ha aumentado sistemáticamente. Hoy es bastante más elevada
que en la primera mitad de la década de los ’80.
Cuadro: Evolución Temporal de la Desigualdad*
Indicadores de desigualdad
Indicadores de
desigualdad
|
Ano
|
| |
1981
|
1982
|
1983
|
1984
|
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
| Proporción del
ingreso que recibe el 10% más pobre |
0,78 |
0,76 |
0,76 |
0,82 |
0,76 |
0,81 |
0.67 |
0.59 |
0.54 |
0.58 |
| Proporción del
ingreso que recibe el 20% más pobre |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,6 |
2,4 |
2,5 |
2.2 |
2.0 |
1.9 |
2.0 |
| Proporción del
ingreso que recibe el 30% más pobre |
5,0 |
4,8 |
4,8 |
5,1 |
4,8 |
5,0 |
4.5 |
4.2 |
3.8 |
4.1 |
| Proporción del
ingreso que recibe el 40% más pobre |
8,4 |
8,1 |
8,1 |
8,4 |
8,0 |
8,4 |
7.7 |
7.2 |
6.6 |
7.1 |
| Proporción del
ingreso que recibe el 50% más pobre |
12,9 |
12,5 |
12,3 |
12,7 |
12,3 |
12,8 |
12.0 |
11.2 |
10.4 |
11.2 |
| Coeficiente de
Gini |
0,59 |
0,6 |
0,6 |
0,59 |
0,60 |
0,6 |
0.61 |
0.62 |
0.64 |
0.62 |
| Grado de
desigualdad ** |
82/0 |
78/0 |
78/0 |
92/0 |
78/0 |
89/0 |
57/0 |
38/-4 |
26/-11 |
36/-4 |
Fuente: IPEA. Construida sobre la base de
informaciones de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (Pesquisa
Nacional per Amostra de Domicilios, PNAD)
Nota: * La distribución utilizada es la de
individuos según el ingreso familiar per capita
** El primer número se refiere al aumento en el ingreso de 1995, medido como
porcentaje del ingreso del año de la columna, necesario para que 1995 tenga
un nivel de pobreza menor que el del año referido; el segundo número se
refiere a la disminución en el ingreso de 1995, medido como porcentaje del
ingreso del año de la columna, necesario para que 1995 tenga un nivel de
pobreza mayor que el del año referido.
El año 1995 no es comparable con el año referido en la columna.
El año 1995 muestra un valor mejor para el indicador en cuestión que el
referido en la columna.
El año 1995 muestra un valor peor para el indicador en cuestión que el
referido en la columna.
Tipos Heterogéneos de Desigualdad
Los estándares brasileños de desigualdad varían
mucho cuando se consideran diferencias regionales, siendo sistemática la
disparidad observada entre los patrones de ingreso en el Nordeste –donde el
45% de las personas vive en situación de pobreza- y las demás regiones del país
(Informe Brasileño de Desarrollo Humano 1996). Hay también diferencias
significativas cuando se analizan la ocupación y forma de inserción de las
personas en el mercado de trabajo. Hay desigualdades importantes entre los
rendimientos de trabajadores y trabajadoras con o sin certificado de trabajo, lo
mismo se verifica cuando se compara el ingreso de los asalariados y aquellos que
son ocupados por cuenta propia.
Dos factores de disparidad atraviesan los
diferentes niveles de reproducción de la desigualdad social y tienen raíces
profundas en la cultura brasileña: género y raza. Ser mujer o ser negra genera
la diferencia respecto a las posibilidades de inclusión social en Brasil.
Negros y pardos en Brasil ganan en promedio 40 a 50% menos que los blancos, y
que los hombres reciben en promedio un salario 42% superior al de las mujeres.
Estos datos son confirmados cuando se observan
relacionados con indicadores cualitativamente estratégicos, como es el caso de
la educación. Lavinas (1997) indica que el tiempo de escolaridad afecta
diferencialmente a hombres y mujeres en términos de empleo e ingreso. Más allá
de la ya referida disparidad salarial entre hombres y mujeres con el mismo grado
de escolaridad, el efecto positivo del aumento en años de estudio en la tasa de
empleo tiende a ser menos benéfico para las mujeres que para los hombres,
especialmente en el caso de personas con escolaridad entre primero y segundo
grado.
En el caso de la población de raza negra, una
investigación realizada recientemente por investigadores de FASE aplicó una
metodología utilizada por el PNUD para la determinación del Indicador de
Desarrollo Humano (IDH) para comparar la situación socioeconómica de la
población afrobrasilera. Los resultados demuestran que el IDH de la población
afrobrasilera varía entre 0,575 y 0,607, dependiendo de los criterios
utilizados para la definición del ingreso, o sea, es muy inferior al IDH
nacional promedio que es de 0,796. De acuerdo con los estándares
internacionales, el IDH de la población negra y mestiza sería considerado a lo
sumo medio-bajo y ocuparía la posición 109 en el ranking mundial.
Crecimiento y Desigualdad
La gravedad de la situación social brasileña se
explica más por el altísimo índice de desigualdad en la distribución del
ingreso entre los diferentes segmentos de la población que por la ausencia
estructural de recursos económicos. Una estrategia de desarrollo que no tenga
eso en cuenta –aunque sea capaz de estimular índices altos de crecimiento
económico- estará profundizando la brecha que separa los muy ricos de los
miserables en Brasil. Analizando los datos recientes relativos a pobreza,
desigualdad y crecimiento económico, Paes y Barros, R. y Mendonca, R. (1996)
demuestran que políticas de desarrollo estrictamente basadas en el crecimiento
económico fueron poco eficaces en términos de erradicación de la pobreza
absoluta.
Esto no significa que el crecimiento económico
deba ser descartado como factor de inclusión social. Sin embargo, -considerando
las dimensiones de la economía brasileña y los recursos disponibles-
estrategias que busquen la superación de la desigualdad tienen un peso más
determinante que el crecimiento per se. Según los autores mencionados,
una pequeña reducción de la desigualdad equivalente a una variación de apenas
0,05 en el coeficiente Gini corresponde a toda una década de crecimiento económico
a 2,6% al año. Por lo tanto, una estrategia consistente de desarrollo social
y humano en Brasil pasa, necesariamente, por políticas que sean capaces de
combinar crecimiento económico con acciones efectivas en el sentido de la
superación de las desigualdades, las cuales reconozcan el modo diferenciado que
la dinámica de la inclusión-exclusión afecta los varios sectores de la
sociedad brasileña, en particular la población negra/mestiza y las mujeres.
Implementando Políticas: dinámicas y
contradicciones
La implementación de la Agenda del Ciclo Social,
en Brasil, está determinada por condicionantes que no son específicamente
brasileñas, entre ellas la lógica que privilegia la estabilización y el
crecimiento económico en detrimento de la promoción de la equidad. Mientras,
también deben ser contabilizados: el estándar de desigualdad; la
heterogeneidad regional, social, racial del país; la descentralización de las
políticas y las trabas de naturaleza política y patrones culturales.
En el Informe 1997, fueron listadas algunas políticas
que materializan, en el país, la Agenda del Ciclo Social: el Programa Nacional
de Derechos Humanos; el combate a la mortalidad infantil; la prioridad de la
enseñanza primaria; las iniciativas tomadas por el Consejo Nacional de Derechos
de la Mujer; la instalación de la Comisión Nacional de Población y
Desarrollo.
Están ratificadas las convenciones de derechos
humanos, las políticas sociales son descentralizadas, existen mecanismos de
participación y control social (salud, educación, niños y adolescentes,
mujeres). Se debate un nuevo marco regulatorio para las OSC. También
están siendo perfeccionados los diagnósticos del mercado de trabajo Existe
legislación laboral de protección y no-discriminación (niños, mujeres y
discapacitados). Hay políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. El
sistema nacional de calificación profesional está en reformulación. Se
desarrollan programas de generación de empleo e ingreso en los cuales el
movimiento sindical está directamente involucrado.
En el campo de la promoción del trabajo e
ingreso, la Política de Reforma Agraria es, sin dudas, la más relevante pues
incide sobre un factor determinante de la desigualdad social brasileña: la
concentración de tierras. Además, es preciso decir que el avance relativo de
la política de Reforma Agraria, entre 1996 y 1998, se debe más bien a la presión
sistemática del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra y la eclosión de
graves conflictos agrarios, que a la definición anticipada de una prioridad
gubernamental.
La legislación brasileña contra la discriminación
racial es rigurosa En 1996, se creó un Grupo de Trabajo Ministerial para la
Valorización de la Población Negra. Si bien su calidad y eficacia son
altamente cuestionables, existen políticas específicamente dirigidas a las
poblaciones indígenas. La política nacional de protección a los niños y a
los adolescentes, apoyada por legislación específica (Estatuto del Niño y del
Adolescente) está muy desarrollada. A partir de 1994, el Ministerio de
Relaciones Exteriores viene implementando un programa de apoyo consular a
migrantes brasileños viviendo en el exterior.
Desde la década de los 80 existe legislación y
programas contra la discriminación y violencia de género. En 1995, fueron
establecidas cuotas para mujeres en las listas electorales y están siendo
debatidas iniciativas de acción positiva en el mercado laboral. Fue elaborado
un Plan Nacional de Igualdad para la implementación de la Conferencia de
Beijing, que se replica en programas estatales y municipales. En
julio de 1997, se instaló en el Congreso Nacional una Comisión Especial para
Acompañamiento de la Implementación de la Plataforma de Acción de Beijing.
En el ámbito de la salud, se están
desarrollando programas de expansión de acceso al agua potable y saneamiento,
especialmente en las regiones Norte y Nordeste. Desde los años ’80, está en
operación un Programa de Prevención y Asistencia en HIV/SIDA El programa de
Asistencia Integral a la Salud de la Mujer está siendo revitalizado y se
anuncian metas para la reducción de la mortalidad materna.
Este breve balance puede sugerir que el gobierno
brasileño está cumpliendo, a satisfacción, los compromisos asumidos. Sin
embargo, un examen más cuidadoso, revela obstáculos importantes. Las políticas
sociales son fragmentadas, de baja efectividad y carecen de una evaluación
sistemática. Sobre todo, no fue definido, hasta el momento, un Plan Nacional
para la Erradicación de la Pobreza Absoluta.
Entre 1995 y 1997, se multiplicaron los diagnósticos
sobre la composición y distribución de la pobreza absoluta en el país. Están
en curso –bajo coordinación de la Comunidad Solidaria- iniciativas
focalizadas de combate a la pobreza en 1.368 municipios. La agenda articula 14
programas en seis componentes: reducción de la mortalidad infantil; alimentación;
apoyos a la enseñanza primaria; desarrollo urbano; desarrollo rural; generación
de ingreso y calificación profesional La estrategia focaliza, prioritariamente,
los municipios menores y más pobres, excluyendo, por lo tanto las regiones
metropolitanas donde se concentran el 29% de los pobres brasileños.
No obstante, frente a la desigualdad social
brasileña estas iniciativas han sido persistentemente analizadas como
insuficientes. De la misma forma, al examinar la fuerte correlación entre los
bajos niveles educacionales y la desigualdad social algunos autores consideran tímida
la política educacional (Paes y Barros 1997 entre otros). En 1996, fue definida
la meta de educación primaria universal para el 2007. Inversiones en
infraestructura y nuevas tecnologías pedagógicas vienen siendo desarrolladas
Orientan la política la nueva Ley de Directrices y Base (LDB), el Fondo de
Valorización de la Educación y del Magisterio (FVEM) y la municipalización.
El FVEM establece un apoyo mínimo de 300 reales per capita/alumno/año, de los
cuales el 60% están vinculados al pago de salario de profesor en efectivo
ejercicio. En los estados en que las inversiones no alcanzan los 300 reales per
capita/año, el Gobierno Federal hará la complementación.
Haddad (1997), apunta como aspectos positivos la
equiparación de recursos a nivel intraestatal, el mayor control sobre la
asignación de los mismos, y la vinculación para el pago de salarios de los
profesores. Pero subraya que la LDB no incluye medidas para la erradicación del
analfabetismo y que el FVEM no prevé inversiones en enseñanza supletoria,
agotando también la obligatoriedad progresiva del segundo grado. Quedan, así,
excluidos los adultos analfabetos y los jóvenes con desfasaje de escolarización,
dos contingentes poblacionales importantes. El propio MEC admitía, en julio de
1997, que 300 USD/per capita/año es un "monto mínimo" y que la política
no es redistributiva, desde el punto de vista macro, pues no promueve la
transferencia entre unidades de la federación (Guimaraes 1997).
Es preciso registrar, que está adquiriendo cada
vez mayor relevancia la propuesta de mayores inversiones en educación. En
setiembre de 1997, el Ministro de Hacienda reconoció que estaban agotados los
impactos positivos de la estabilización sobre la pobreza, la educación básica
será la prioridad estratégica para los próximos años (Folha de Sao Paulo,
14/09/1997). Simultáneamente, el MEC redefinió el plazo para que sea
cumplida la meta de educación primaria universal para 2004 y anunció la
propuesta de erradicación del analfabetismo en diez años (Folha de Sao
Paulo 16/09/1997). La efectividad de estas nuevas directrices, sin embargo,
parece condicionada a una definición más firme en términos de financiamiento
y de la lógica que presidirá su asignación. Este segundo aspecto es
fundamental pues, en Brasil, aunque las inversiones en el área social sean
voluminosas, no siempre alcanzan a los grupos desfavorecidos o son, de hecho,
orientadas sólo para responder necesidades básicas
Descentralización: méritos y límites
La descentralización de las políticas sociales
está muy avanzada en los casos de educación, salud, niños y adolescentes, y
programas focalizados de combate a la pobreza. La experiencia demuestra que la
descentralización permite la adecuación de las políticas a las
heterogeneidades regionales y locales y a las necesidades de la población, la
ampliación de las posibilidades de control social y, potencialmente, la
desconcentra ingresos y gastos entre estados y regiones.
Al mismo tiempo, continúa siendo difícil la
transferencia de recursos y atribuciones entre Unión, Estados y Municipios.
Algunos municipios financian el 80% de los presupuestos sociales con recursos
propios pero hay estados y municipios cuyo ingreso es enteramente dependiente de
las transferencias federales. En atención de esto, Haddad (1997) sugiere que no
se debería considerar como automáticamente positivo el impacto de la
municipalización de la enseñanza fundamental, pues esto depende de como será
hecha la descentralización y, sobre todo, de una orientación redistributiva más
efectiva en el ámbito federal.
Más aún, las reglas de descentralización son
heterogéneas. En el caso de la educación la división de responsabilidad
(entre los niveles federal, estatal y municipal) está bien definida. En el
sector de la salud, la descentralización de la asistencia contrasta con el
financiamiento centralizado en el ámbito federal. Todavía no existen reglas
para orientar la descentralización del Programa Nacional de Derechos Humanos y
la promoción de la igualdad entre los géneros, lo que hace que su implementación
quede a merced de las lógicas locales. Tal heterogeneidad, sobre todo,
dificulta el montaje de estrategias intersectoriales.
Una novedad en este campo es la descentralización
de iniciativas de generación de empleo e ingresos. En 1992, apenas 363 de los
casi 5.000 municipios brasileños implementaban políticas y programas en esta
área. En este momento, están siendo creadas secretarías especiales en el ámbito
municipal y están en funcionamiento 800 comisiones estatales y municipales de
empleo, involucrando órganos gubernamentales, sindicatos y OSCs. El Programa
Nacional de Formación Profesional (Planfor) capacitó 1,2 millones de personas
en 1996, 1,6 en 1997 y proyecta la calificación de 8 millones de trabajadores y
trabajadoras hasta 1999. El programa debe invertir 320 millones de dólares en
1997.
Pero, según Mehedeff (1997), el nivel federal
continua manteniendo un control excesivo sobre el programa y no ha invertido,
adecuadamente, en el fortalecimiento de las instituciones locales. Sobre todo,
es preciso considerar que las estrategias locales de generación de puestos de
trabajo exigen incidir sobre las políticas macroeconómicas como en el caso de
los fondos constitucionales de apoyo a la generación de empleo, las estrategias
industriales y las inversiones en infraestructura. Sin embargo, frecuentemente
estas decisiones escapan a la órbita de influencia y poder de los niveles
locales o de las comisiones de empleo recientemente instaladas (Cunha 1997).
Cultura y Política
La implementación de la Agenda del Ciclo Social
en Brasil también se enfrenta con límites impuestos por los estilos culturales
y por la lógica política. El desempeño del Programa Nacional de Derechos
Humanos es ejemplar en este sentido. Aunque una de las prioridades sea el
combate contra la violencia perpetrada por el Estado, el programa contempla los
derechos humanos, civiles y políticos, de hombres, mujeres, niños,
adolescentes, presos, refugiados, migrantes, policías, extranjeros, viejos,
discapacitados físicos, portadores de HIV, desposeídos, homosexuales, blancos,
negros, amarillos, indios, grupos étnicos.
Las acciones emprendidas han focalizado el
control de armas y el desarme en el área de violencia crítica; la formación
en derechos humanos para policías; la protección a víctimas y testigos; la
erradicación del trabajo forzado y del trabajo infantil; implementación de la
Convención 111 de la OIT contemplando estrategias de acción positiva (raza y género).
Las OSCs han evaluado positivamente esta evolución. Pero consideran que, por no
incluir la defensa de derechos económicos y sociales, los impactos del programa
serán siempre limitados en un contexto de desigualdades sociales tan acentuadas
como es el caso de Brasil (Almeida 1997).
Santos (1997) –en calidad de miembro de la
coordinación de parte del programa- señala que su mayor desafío es la
internalización de sus premisas por otras instancias gubernamentales y por la
propia sociedad. Todavía prevalece, en Brasil, la noción de que los derechos
humanos se limitan a defender a los ciudadanos contra la violencia del Estado.
Las representaciones sociales siguen impregnadas por el preconcepto de que los
derechos humanos son "defensa de los bandidos". Se registra, sobre
todo, una profunda resistencia cuando se trata de desnaturalizar la discriminación
de género y, especialmente, de raza.
De ahí resulta que –en el mismo escenario en
que se desarrolla el Programa Nacional de Derechos- un Ministro de Estado no se
sienta limitado en hacer, públicamente, una observación racista (Carneiro
1997). Al evaluar las políticas vigentes de calificación
profesional, Mehedeff (1997) sugiere que este sesgo atraviesa el tejido
socio-institucional brasileño:
"Las instituciones más eficientes de
calificación profesional, son blancas, urbanas, industrialistas, masculinas y,
principalmente, privatistas. No tienen como perspectiva hacer que las
oportunidades de estabilidad y de crecimiento económico, sean igualitariamente
absorbidas por todas las capas y grupos sociales."
A las barreras que se manifiestan en el plano
cultural se suman contradicciones de naturaleza política. Las políticas públicas
del área social se desarrollan en un escenario conflictivo en que están en
juego muchas "voluntades políticas". Hay, por ejemplo, tensiones
flagrantes entre los distintos niveles del ejecutivo, y entre este, el
legislativo y el judicial Sobre todo, es preciso no perder de vista que las políticas
se definen a partir del juego de intereses en el interior de los aparatos
estatales. La prioridad de la estabilización y del crecimiento que se hace en
detrimento de políticas de reducción de la desigualdad expresa una relación
de fuerza entre intereses divergentes en la sociedad brasileña. Desde 1995, se
desarrolla en el legislativo federal una lucha reñida para que se cumplan las
recomendaciones internacionales con relación al aborto como grave problema de
salud pública . La implementación de una política de salud más
equitativa ha chocado, históricamente, con los intereses del sector privado de
asistencia. Sobre todo, en la medida en que la internalización de la Agenda del
Ciclo Social es débil, la naturaleza de la composición política que sustenta
el gobierno federal, ha tenido con frecuencia efectos problemáticos en el plano
de la implementación de las políticas sociales relevantes. Por consiguiente,
aunque los esfuerzos de monitoreo y presión por parte de la sociedad civil,
deban ser delimitados por requisitos técnicos calificados, siempre implicarán
una dimensión política en el sentido clásico de la palabra.
BIBLIOGRAFÍA
Subsidios al I Seminario Nacional Observatorio
de la Ciudadanía, Rio de Janeiro, julio de 1997:
* Almeida, W (1997). Análise do Programa
Nacional de Direitos Humanos
* Carneiro, S. (1997). Raça e Direitos
Humanos no Brasil.
* Cohn, A (1997). Políticas Sociais: Contribuição
ao Workshop Social Watch -Brasil
* Cunha, P. (1997). Precarização e Políticas
de Geração de Emprego e Renda
* Guimarães, M.H. (1997). Política de Educação
Fundamental . Transcrição da fala.
* Haddad,S (1997). Balanço da Reforma
Educacional Brasileira . Transcrição da fala.
* Lavinas,H. (1997). Desigualdades Sociais no
Brasil. Transcrição da fala.
* Mehedeff, N (1997). Reformulação da Política
de Qualificação Profissional. Transcrição da fala.
* Paes e Barros, R. e Mendonça, R., "O
impacto do crescimento econômico e de reduções de desigualdade sobre a
pobreza". IPEA, Série Seminários No.25, Rio de Janeiro, Out.1996.
Otras referencias
* Paes e Barros, R. e Mendonça, R.
"Desigualdade no Brasil: Fatos, Determinantes e Políticas de
Combate". IPEA, setembro 97, mimeo.
* "O Papel dos Parceiros na Comunidade
Solidária". Programa da Comunidade Solidária Brasília, 1997.
* "Relatório Brasileiro de
Desenvolvimento Humano". IPEA/PNUD. Brasília, 1996
|